
Mi primera vez fue con una mujer de 38 años, soltera y sin hijos. En realidad, tuve una anterior primera vez con un hombre de 58, divorciado y con un hijo pero como había otra persona más en la sala observando, no cuenta. Al menos eso creo.
Mi primera vez a solas fue con aquella mujer. No sé si ella se acordará de mí (para ella yo no fui la primera) pero yo jamás la olvidaré.
Recuerdo sus ojos azules mirándome fijamente durante los breves silencios que se producían entre nosotras. Digo breves porque yo intentaba de forma desesperada que al menos una de las dos estuviese hablando en todo momento.
Odiaba los silencios. Les tenía pánico.
Con el tiempo, me fui acostumbrando a ellos y hasta me resultan útiles. Sin embargo, aquella vez con aquella mujer, los silencios eran sinónimo de fracaso.
Creía que si había mucho silencio, ella iba a darse cuenta de lo evidente: que era mi primera vez. Por eso me dediqué casi toda la hora que duró nuestro encuentro a preguntar sin cesar. Pregunté por todo: por su familia, por su pasado, por su trabajo, por sus deseos, por sus aciertos, por sus fracasos.
Lo cierto es que fue muy paciente conmigo y fue respondiendo a todo mi bombardeo sin pestañear.
Claro, ella confiaba en mí, confiaba en que yo sabía lo que hacía. Cuánto me hubiera gustado decirle que estaba muerta de miedo, que mejor fuese ella la que guiase todo el asunto y así poder acabar cuanto antes.
Pero no, se suponía que yo era la experta. Se suponía que tras esas preguntas interminables, había una estrategia, una guía, una razón de ser. Yo sabía que todo era una pose, que estaba fingiendo saber algo cuando no tenía ni idea de nada.
A pesar de todo, no pude evitar seguir preguntando, sólo quería que aquello terminase cuanto antes y hacerla hablar era la mejor forma de conseguirlo.
Al final, las preguntas se me agotaron y llegó el momento de la verdad. Ella me había regalado su historia y ahora era mi turno: tenía que coger sus respuestas y darles un sentido coherente.
Mi cabeza trabajaba al 300%. Pensar y tener miedo a la vez resulta bastante complicado. Más o menos como tratar de resolver una ecuación de tercer grado mientras haces malabares con antorchas encendidas.
La verdad es que no recuerdo el final de nuestro encuentro, no sé lo que le dije, ni siquiera si le dije algo con sentido pero ella volvió a por una segunda ronda (y una tercera y una cuarta también).
La última vez que nos vimos sonrió (algo de lo que no era capaz al principio) y me dijo: “eres muy joven, al menos lo pareces, pero eres buena.”
Le di las gracias y le devolví la sonrisa. Sospecho que ella sabía que había sido la primera, pero tuvo la amabilidad de no resaltar mis meteduras de pata y quedarse con lo positivo.
O tal vez sólo estaba siendo amable.
Menos mal que tenía a mis compañeras que me decían que todos estos miedo eran normales y que a ellas también les había pasado. Sobre todo, me dijeron que con la práctica la mayor parte de los miedos se van y los que quedan, se vuelven manejables.
Con la práctica, y con la teoría también, porque sin un buen mapa que me guíe por esos caminos de las primeras veces, seguiría dando palos de ciego a la hora de hacer preguntas.
Como decía mi profesor de literatura: Tan importante es saber hacer preguntas como saber qué preguntas vale la pena plantear.
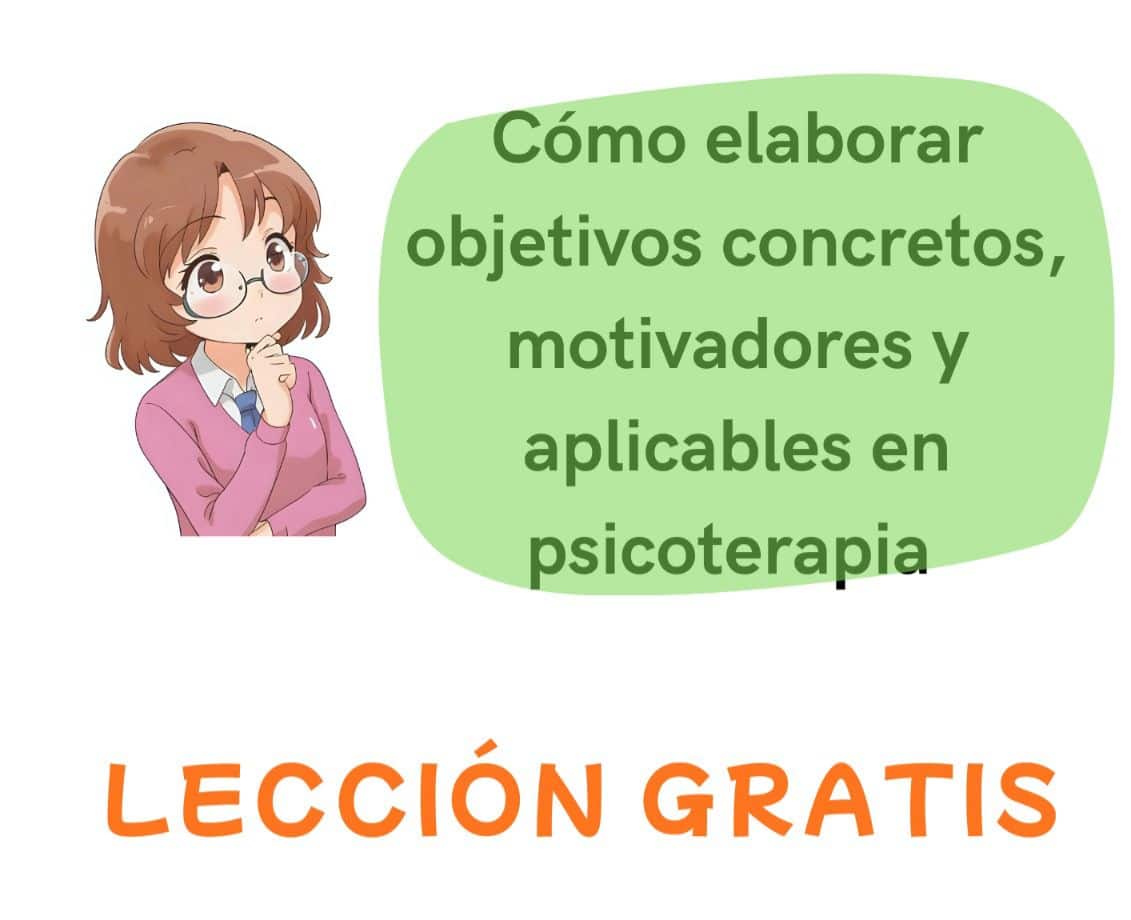
Buenos días. Me parece una introspección muy certera que ayuda a seguir aprendiendo, a realizar un itinerario de mejora constante. Gracias por compartirlo.
Saludos!
Gracias a ti por comentar.
¡Saludos!
Me parece un relato bello de las situaciones que en ocasiones se dan en consulta y se nos dan como profesionales desde ese camino-proceso que consiste en convertirse en experta. Experta en saber preguntar y también en saber callar y escuchar, en dejar que el otro ser sea y pueda revelar su historia mientras vamos buceando en ella para buscar nuevos tesoros que la iluminen. Al leerte me parece que como psicoterapeutas en ocasiones nos perdemos un poco en ese rol de experto que se espera que cumplamos sin fisuras, sobre todo al principio y que no deja de ser una impostura. Al final de lo que se trata es de aprender a estar cómodas en la interacción, incluso con nuestras insuficiencias que en ocasiones pueden llegar a ser incluso curativas. Un saludo, Cris!!
Muchas gracias Begoña, es cierto que a veces nuestro disfraz de psicoterapeuta se nos puede quedar pequeño para ciertas situaciones.