Creo que una de las mayores frustraciones que hay en esta profesión es cuando la persona que acude a consulta te dice que no ha hecho lo que le has propuesto. Al principio yo me quedaba con cara de idiota, intentando que no se me notase mi decepción.
Por supuesto, se me notaba y eso acaba afectando a mi relación terapéutica. Ya no me sentía tan segura en la siguiente ocasión y al proponerle otra cosa, lo hacía con menos convicción…lo que resultaba en aún menos probabilidades de que me hiciese caso.
Un desastre.
Por suerte con el tiempo aprendí dos cosas:
Lo primero que aprendí es a no tomarme esa “desobediencia” como algo personal. He aceptado que las personas tienen libre albedrío, son más inteligentes de lo que nos parece y que si no han hecho algo, sus motivos tendrán. Mi trabajo no consiste en machacarles hasta que hagan lo que yo les digo sino que es buscar con ellos una solución que les sirva. Vamos, que me bajé un poco de la parra.
Lo segundo ha sido a detectar cuándo vale la pena sugerirles una tarea para casa y cuando no. Es decir, a valorar las posibilidades que hay de que la persona que tengo delante entienda que lo que le voy a proponer es una buena solución y está dispuesta a ponerla en práctica.
Es una lección que me ha costado lo mío aprender: No todo el mundo que acude a terapia busca una solución a sus problemas.
¿En serio? ¿Entonces a qué vienen?
Pues muchas veces acuden presionados por familiares, o porque están buscando ayuda para otra persona y acuden de “avanzadilla”, o porque están tan perdidos que no saben dónde acudir pero tampoco saben si la terapia les va a ayudar.
En todos estos casos, proponerles una tarea sería un error porque no están enganchados al proceso terapéutico. Nos estaríamos saltando ese paso tan importante: para que acepten nuestras sugerencias, antes tienen que aceptarnos a nosotras.
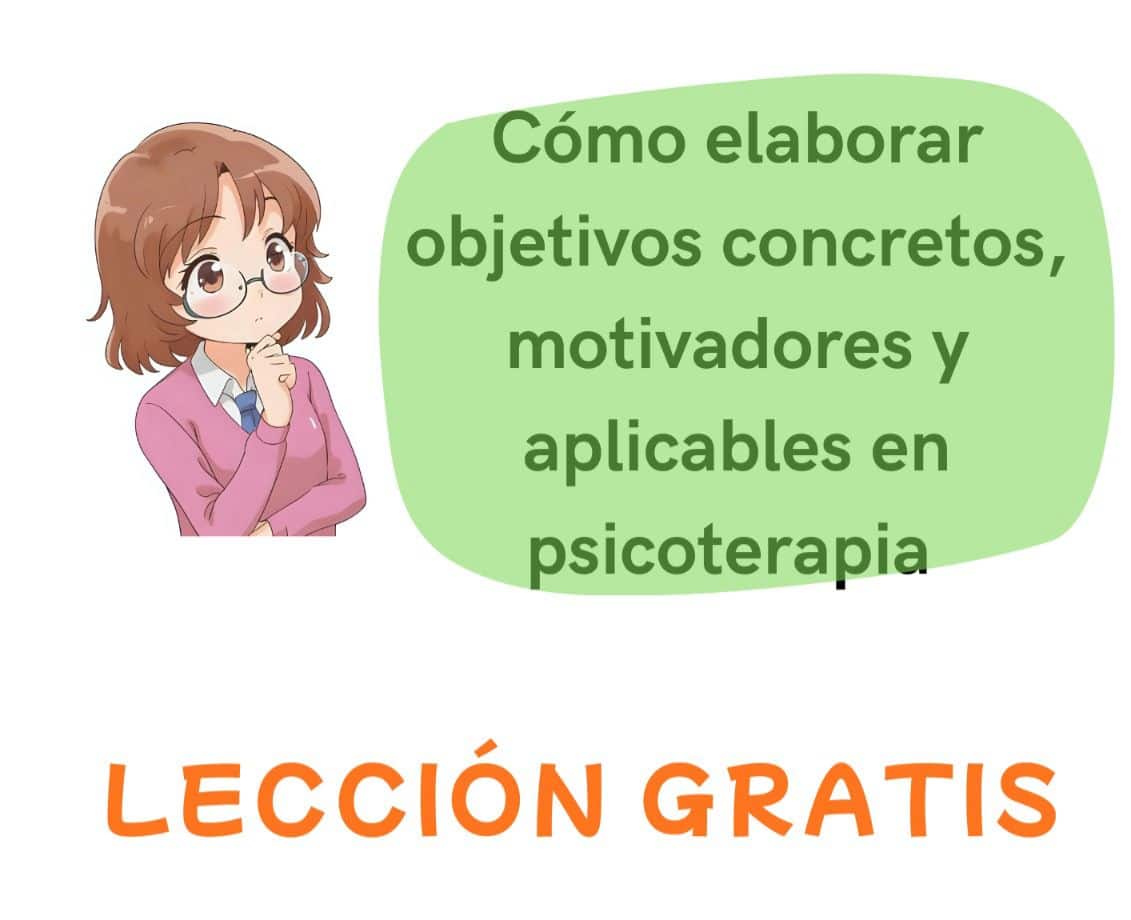
0 comentarios