
2007 fue mi primer año de residente. 23 años, primer trabajo y una ciudad a 900 km de mi familia y amigos, toda una aventura. Los primeros meses me los pasé en un limbo, intentando enterarme cómo iba esto de la Sanidad Pública, los protocolos, los tiempos, los compañeros, las rutinas. Los primeros meses no me sentí trabajadora sino estudiante en prácticas, y estaba muy cómoda y feliz.
Hasta que tuve que ver a mi primer paciente. Ahí la cosa cambió y me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que decirle, preguntaba al azar y creo que hasta tartamudeé en alguna ocasión. Todo lo que yo había estudiado no me había servido de mucho (o eso pensaba yo).
Fue una experiencia parecida a la de aprender a conducir: mientras tenía que estudiar la teoría todo fenomenal pero la primera vez que cogí el coche apenas pude salir del aparcamiento.
Menos mal que tenía una supervisora, Laura, que me dijo que era lógico que me pasase eso porque a hacer terapia se aprende…haciendo terapia. Los libros y los cursos son útiles como base pero hasta que no te pones delante de un paciente, no sabes las dificultades que te vas a encontrar.
Así que con miedo, le fui pillando el truco y viendo dónde tenía yo más dificultades y cuáles eran los pacientes que más me costaban. En vez de tener la cabeza llena de ideas inconexas, todo empezaba a tener sentido otra vez. Me encontraba lo suficientemente tranquila en las sesiones como para poder pensar mejor y utilizar la teoría que me había aprendido con cierto sentido.
Laura estaba presente en mis sesiones y al final de cada una me decía lo que había hecho bien o mal y por dónde podría tirar para la siguiente. Además, si me atascaba, entonces ella intervenía y así los pacientes quedaban bien atendidos.
En esa dinámica estábamos cuando Laura tuvo que darse de baja y la otra psicóloga del centro se había ido de vacaciones. Justo cuando comenzaba a coger ritmo me quedé “sola ante el peligro.” Aunque cada vez me iba mejor, no me sentía en absoluto preparada para trabajar por mi cuenta.
Menos mal que Laura me invitó a su casa una vez por semana para hablar de los casos. Así que acepté sin dudarlo.
En total fueron dos o tres visitas las que le hice porque luego la otra psicóloga volvió de sus vacaciones y pude continuar la supervisión con ella. Fueron eso, 2 o 3 veces pero las recuerdo como una salvación.
Fueron muy prácticas, allí aprendí qué hacer cuando un paciente dice que se quiere suicidar, o cómo trabajar con los padres de una niña con problemas de conducta, o cómo reconducir una terapia que no estaba yendo bien.
Por otra parte, eran pausadas ya que las hacíamos por la tarde y no a todo correr entre paciente y paciente por lo que nos podíamos parar bien en cada caso mientras merendábamos.
Creo que aquellas dos o tres sesiones fueron un poco como la pluma para Dumbo: no me hicieron volar pero me dieron la confianza suficiente para hacerlo por mí misma.
Desde entonces, tengo ese concepto de la supervisión, es un recurso que nos aporta herramientas y además nos da la seguridad para poder utilizarlas correctamente.
Hoy en día sigo necesitando supervisión pero también me he puesto al otro lado y superviso a varios grupos de psicólogas. Si quieres apuntarte a uno de esos grupos, tienes toda la información de cómo hacerlo en el siguiente enlace.
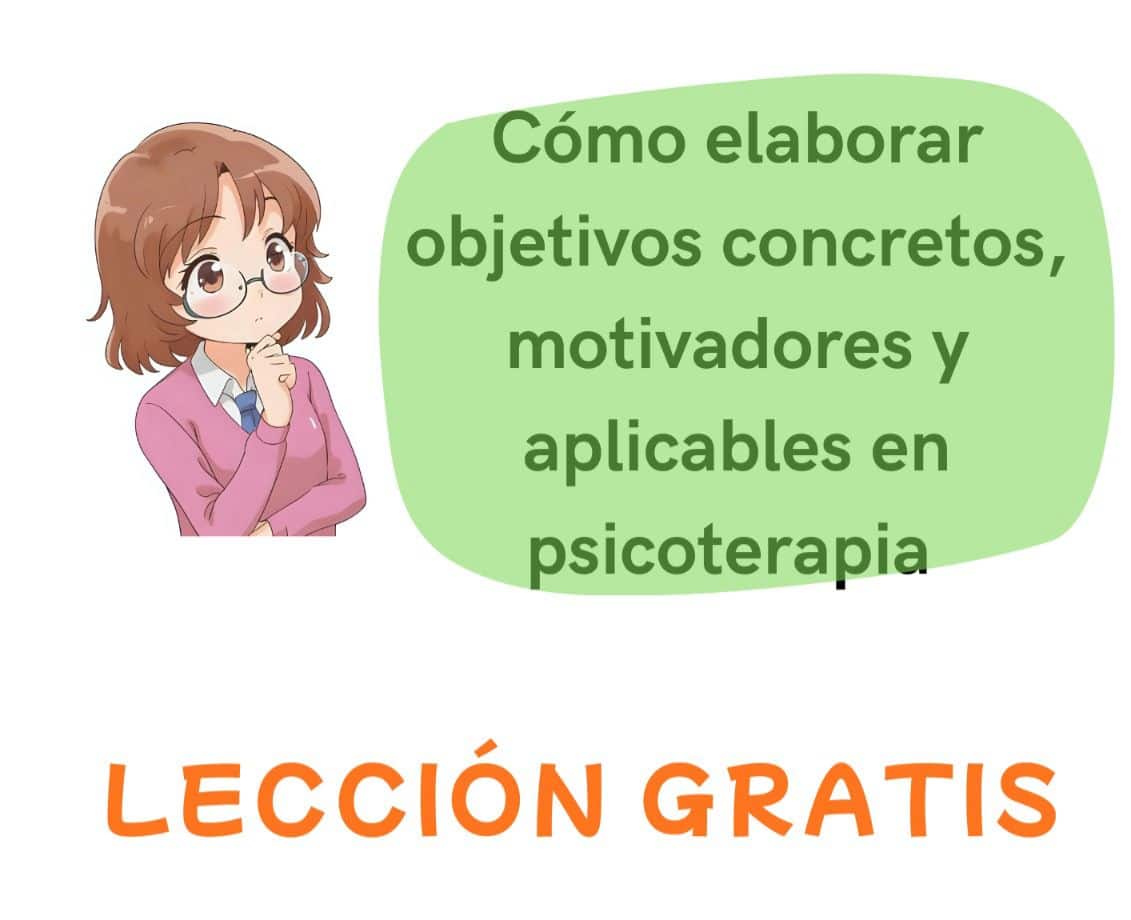
0 comentarios